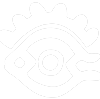En el inicio de mi charla, ilustrada al cante por Agustín El Cacereño, cofundador de la Tertulia Flamenca de Badalona, traté de explicar que en la dos primeras décadas del siglo XX Barcelona, como capital cimera del panorama cultural español, era un “referente obligado” del mundo flamenco tanto por la localización en ella de las más importantes casas discográficas como por ser sede obligada en la ruta de los cafés cantantes, tablaos y otros establecimientos de ambiente flamenco.
En los años veinte y treinta el flamenco pasa, además, a formar parte del imaginario artístico de las vanguardias españolas que tienen su punta de lanza en Barcelona.
En los años 50 y 60, Cataluña era asimismo escenario de los grandes éxitos de las trupes de la copla y el flamenco. El fenómeno de Los Cuatro Barmans es un magnífico registro de esa tradición cultural y musical.
Leí una significativa letra de uno de los cantes más conocidos del citado grupo, uno de cuyos miembros, Angel, todavía residente en Barcelona, acudió a la conferencia. La copla, cantada por fandangos de Huelva a compás, dice así:
Málaga, la bombonera,
España te venera,
…………………
Málaga, Málaga, Málaga,
Y Barcelona te quiere.
Barcelona, tierra guapa,
cuna de gran poderio,
eres mis cinco sentíos,
porque no existe en el mapa
más grandeza y más señorío.
Son coplas que pueden encontrarse también en cantes (recuerdo ahora unos tangos) de principios del siglo XX o en exclamaciones que jalean inesperadamente algunos pellizcos del cantaor como aquel “¡Viva Cataluña” en una grabación, creo recordar, de Manuel Torre.
Son coplas y exclamaciones acordes con un contexto y un supuesto: la afición al flamenco en Barcelona y el protagonismo de Barcelona en el mundo flamenco tiene un ascendiente antiguo, decimonónico, tan antiguo y reconocido como puede serlo la afición flamenca en Madrid y en ciudades andaluzas como Málaga y Sevilla.
No me detengo en este dato pues ha sido objeto de exposiciones precedentes en este ciclo y ha sido asimismo objeto de estudio o de recordatorio por una sustanciosa nómina de estudiosos ( F. Hidalgo, J. Ache, Eloy Martín Corrales, Eugenio Cobos, Albert García Balañá, Llorenç Prats, Norberto Torres, Paco V. Vargas…).
El dato significativo en el que quiero recalar no es que el flamenco haya formado y forme parte de la cultura catalana contemporánea, sino que ese dato resultaba normal, coherente, en cuanto la cultura catalana contemporánea participaba o formaba parte de la cultura española. Ese dato fue de hecho incuestionado hasta la formación del catalanismo cultural y político. Fue en ese momento cuando se plantea la confrontación de la cultura catalanista, en buena parte fruto de la invención de sus intelectuales, con la cultura popular que incluía el flamenquismo como uno de sus elementos identificadores. Me remito al libro de Joan Ll. Marfany, La cultura del catalanisme.
Las peñas flamencas vendrían a ser el recordatorio y el nexo con esa tradición cultural, que se ha querido hacer invisible. Nos encontramos, por ello, con una ausencia notable de estudios sobre las peñas flamencas y por los precedentes más inmediatos de la afición flamenca en Cataluña, entre os años 40 y 50 del siglo pasado.
Algún cronista, como Paco Villar, ha acreditado el entusiasmo por lo andaluz”, o sea, por el flamenquismo y la copla, en la Barcelona de los años 40 y 50, y que, por lo que sabemos por Joseph Ache, no era exclusivo de Barcelona. Hay un ámbito geográfico urbano, delimitado por la Rambla, el Ensanche, el Paralelo y el Barrio Chino, en el que abundan los locales flamencos; es una geografía urbana flamenca como la que puede encontrarse en otras ciudades españolas y que, al igual que en otras ciudades españolas, se ve ampliada en los años 50 y 60 con la oferta turística de los tablaos, con la particularidad del auge de las rumbas en Barcelona.
El drama para los flamencos es la confusión, que cierta intelectualidad catalanista, amparada por el contexto franquista, establece entre lo andaluz y lo folclórico con el nacionalismo españolista del régimen; una confusión que, como han descrito Génesis García Gómez y Maria Antonia Palaucci, la mujer de Guinovart, lastró la imagen del flamenco.
Es una imagen, además, que buena parte del espectro catalanista ha querido mantener viva, cuando no, las más de las veces, han considerado el flamenco como un hecho diferencial y asociativo de los andaluces y extraño a la cultura del país (o al país como fenómeno cultural ajeno a la cultura española, que es lo mismo), al que se atiende de modo paternalista mediante organismos diferentes a los que atienden lotras manifestaciones socioculturales o en un plano desigual a la “cultura propia”, o bien, las menos de las veces, han querido catalanizar el flamenco con la invención de un “flamenco catalán” no contaminado por el mundo de las peñas.
Quizá por esto, el flamenco de esos años de Los 4 Barmans y las peñas flamencas han padecido la proscripción en el ámbito de la investigación cultural. Las peñas flamencas han podido ser objeto de interés de manera sólo tangencial para etnógrafos (pienso ahora en Adela Ros y Manuel Delgado) y para sociólogos, periodistas y ensayistas (pienso en J. Botey, A. Espada y Juana Ibáñez), pero no han sido merecedoras de la atención e investigación históricas como lo han sido para Joan L. Marfany la historia de la cultura catalana o para G. Steingress la historia del flamenco.
El papel de las peñas y de los artistas emigrados, sin embargo – recuerda Paco Hidalgo-, fue inestimable para la recuperación y la dignificación del flamenco en Cataluña. “La gran mayoría de esos artistas desarrollaron sus carreras artísticas básicamente en las peñas, ayudando al mismo tiempo al auge de las mismas”.
Rafael Núñez. Enero de 2009.